Cuento para Navidad.
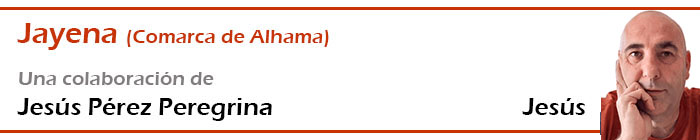
Antes de comenzar,
detente un momento.
Respira.
Como si entraras en un bosque.
—Hoy, querido lector, te voy a contar una historia —un cuento, tal vez, de Navidad—.
No porque tenga la respuesta a lo que te pueda pasar, sino porque a veces una historia encuentra el lugar al que las explicaciones no llegan.
Dicen que hay un bosque al que no se entra caminando.
No queda lejos.
Tampoco cerca.
Se llega cuando uno se cansa de huir de sí mismo.
Los viejos relatos dicen que ese bosque no crece en la tierra, sino en la memoria profunda del mundo.
Aparece cuando alguien se pierde… pero no afuera, sino por dentro.
Es un bosque antiguo.
Tan antiguo como el primer gesto de cuidado.
De cuando el ser humano todavía no se había separado de la Tierra, cuando vivir y cuidar eran la misma cosa.
Allí crecen los llamados árboles de Adán.
Se les dio ese nombre, no porque fueran sagrados ni prohibidos, sino porque nacieron —según cuentan— cuando el hombre todavía caminaba sin prisa y sin miedo.
Cuando la mano que tocaba el tronco no pensaba en poseer, sino en pertenecer.

Cada árbol guarda un recuerdo humano.
No recuerdos heroicos.
Recuerdos verdaderos.
Una promesa cumplida en silencio.
Una herida que nadie escuchó.
Un gesto de cuidado que no fue reconocido.
Un deseo pequeño al que se renunció sin que nadie lo notara.
Un “sí” dicho por amor.
Un “no” dicho demasiado tarde.
Una risa compartida cuando no había motivos.
Una tristeza guardada para no preocupar a otros.
Una mano que sostuvo a otra en la oscuridad.
Un abrazo que llegó cuando ya no se lo esperaba.
Cosas simples.
Cosas humanas.
Se cuenta que en el centro del bosque hay una casa.
No grande.
No pequeña.
Justa.
Algunos dicen que siempre estuvo allí.
Otros creen que apareció el día en que alguien decidió quedarse cuando todos los demás se fueron.
No fue construida.
Emergió.
Como emergen las cosas necesarias.
Dicen que esa casa es el hogar de Ana.
Quienes hablan de ella aseguran que basta cruzar su mirada para que una paz infinita inunde el alma.
Sin embargo, nadie recuerda su rostro.
Tal vez porque Ana no tiene uno solo: cada persona la ve distinta, reflejada en la forma íntima en que mira la vida.
Tiene nombre humano porque su tarea es humana.
Ana no enseña.
No aconseja.
No salva.
Permanece.
Escucha.
Escucha cuando el bosque se cansa.
Cuando los árboles crujen pidiendo atención.
Cuando la Tierra suspira porque nadie oye su sed.
Y se dice que un día —sin aviso, sin estruendo— algo cambió en el bosque.

No hubo tormentas ni incendios.
Solo una retirada lenta.
La luz empezó a irse del bosque, como se va el agua cuando nadie la agradece.
Como se acorta el día en la noche más larga del año.
Como se apaga una voz cuando ya no espera respuesta.
—Nos han olvidado —susurraron los árboles—.
El vínculo estaba muriendo.
Todo se oscurecía.
El sentido comenzaba a perderse.
Ana sabía algo importante: nadie puede ser obligado a recordar.
Así que no intentó arreglar nada.
No llamó.
No explicó.
No culpó.
Hizo lo único posible.
Colgó un cartel en la puerta de la casa.
No prometía respuestas.
No hablaba de culpa.
No ofrecía soluciones.
Solo decía:
Aquí puedes detenerte.
Aquí puedes descansar un momento.
Y ocurrió que algunas personas entraron.
Llegaban cansadas.
Algunas buscando calor.
Otras, respuestas.
La mayoría, sin saber por qué.
Se sentaban.
Callaban.
Miraban.
A veces hablaban.
A veces solo respiraban.
Y sin darse cuenta, dejaban atrás algo de sí mismas:
la prisa innecesaria,
la dureza aprendida,
alguna herida antigua,
el miedo a no ser suficientes,
palabras que nunca dijeron,
culpas heredadas,
un cansancio que ya no les pertenecía.
A cambio, no se llevaban una respuesta, sino un recuerdo.
No aprendían algo nuevo.
Recordaban algo antiguo que siempre había estado ahí.

Que la Tierra no es un recurso, sino un vínculo.
Que se vive más en lo que se da que en lo que se recibe.
Que cuidar no es un sacrificio, sino una forma de estar.
Con el tiempo, la luz volvió al bosque.
Sin ruido.
Sin milagros.
Como vuelve la vida cuando dejamos de separarnos de ella.
Algunos dicen que Ana aún sigue allí.
Esperando.
Permaneciendo.
Como la casa.
Porque la casa aparece cada vez que alguien se detiene.
Cada vez que alguien recuerda quién es.
Cada vez que alguien entiende que no vino al mundo para poseerlo, sino para cuidarlo.
Querido lector:
tal vez —solo tal vez— esa casa no esté en ningún bosque,
sino en el lugar exacto donde decides recordar quién eres.
Tal vez esta historia no hable de un bosque.
Tal vez no hable de árboles.
Tal vez no hable de Ana, ni de su casa.
Tal vez, solo tal vez, hable de ti.
Porque todos olvidamos lo esencial.
Y todos necesitamos, alguna vez, una casa donde detenernos y escucharnos,
un lugar donde sentarnos, callar y recordar.
La Tierra da sin pedir,
sostiene sin exigir
y espera sin reproches.
Y como Ana, cuida en silencio.
Porque amar —a la Tierra, a otro, a uno mismo—
no es un gesto grandioso,
sino una forma de estar.
Este es un cuento que no pide ser entendido, sino habitado.
Por Jesús Pérez Peregrina.

