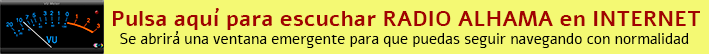A las diez de la noche sonó la primera explosión, media hora más tarde empezaron a cantar las sirenas y poco después en la calle había un silencio de esos que se dan en los pueblos poco habitados cuando es invierno y se achican hasta los catites.
Nuestra protagonista perdía peso conforme pasaban las semanas y eso que ya estaba delgada. Se ponía de perfil y los gorriones encogían el cuello, las viejas se paraban y se empujaban las gafas de culo de vaso con el índice, para tratar de ver lo que no se puede ver.
En los pueblos las viejas siempre han sido viejas, yo las recuerdo así, con sus faldas por encima del tobillo y sus rebecas de punto, sus mantillas por lo alto y todas de negro, guardando el luto de un hijo, un sobrino o un marido. También pensar en las viejas me hace recordar las velas rojas que se ponen a los muertos. La vieja que más he querido, que era mi abuela, las ponía en la cocina al lado de la chimenea. Yo cuando era chico entraba allí y veía todas las paredes rojas por el color de los cirios y me impresionaba tanto que imaginaba a sus muertos allí en el ambiente, estirando los brazos que salían de las velas para cogerme las mejillas. Estirando las mandíbulas para llenarme la cara con sus babas de viejos y de muertos.
¿Alguna vez habéis besado a un muerto? Es como echarse nieve a la boca, está helado y te deja el regustillo de las sacristías, saben a humedad vieja. No sé por qué asocio tanto las muertes con las iglesias, será porque la costumbre es echarle el muerto a Dios para que él se las apañe. Te queremos, pero ve con Dios. Las viejas andaluzas dicen mucho eso, “ve con Dios”.
Cuando yo me despedía de mi abuela, ella me contestaba: “hasta mañana si Dios quiere”. Yo le decía que sí, que iba a querer, porque yo todavía no sabía que un día Dios no iba a querer. Era en esa etapa de la infancia cuando la muerte es algo de lo que todo el mundo habla y tú no entiendes nada. Con mi primer muerto yo le pregunté a una vieja que si lo iba a poder ver de nuevo y ella me dijo que no lo iba a ver más, aunque me explicaba que si rezaba mucho y fuerte podía hablar con él. Luego dejé de rezar para siempre. Era cuando tumbaban en la casa de uno al muerto para que el pueblo fuera a verlo. Aquella fue la primera vez que besé a uno, pero no estaba tan frío como la vieja que más quise.
Mi abuela estaba helaíca, y me acordaba cuando llegaba de la calle en invierno y le daba un beso y me decía que tenía la nariz mu fría. Una por la otra, pienso ahora. Cuando ella murió, alguien me dijo que tenía que escribirle algo. Porque cuando uno escribe se le exige entrega ante los acontecimientos por los que redoblan campanas y hacen misa. Pero yo no escribí nada, pensé en hacerlo, pero solo me salió el título: El idioma de las flores. De eso hace ya algunos meses, casi lo había olvidado, pero hoy he visto a una vieja conocida que me ha desbloqueado todas estas palabras.
En los últimos años he experimentado con ellas, con las flores. He descubierto que la flor del romero es morada tirando a lila y que es capaz de salir en los meses más fríos del año. O los rosales, que florecen dos o tres veces durante los meses más cálidos si los vas podando. También me he fijado en que hay orquídeas silvestres que se pegan a las patas de los almendros salvajes y que los almendros florecen por enero y febrero, que su flor es tan bonica como una mujer muy guapa que se arregla los fines de semana para ver a sus amigas.
Mi abuela fue como una flor en los últimos meses de su vida, porque las flores, aunque huelan bien, nunca hablan. Yo he pasado tiempo al lado de ellas y no las he escuchado decir nada, alguna silba, pero dudo de si es el viento o son ellas. Las flores tienden a marchitarse como todas las viejas, las de los pueblos y las de todos lados.
La explosión de aquella noche me pilló hablando con una flor. Fue una explosión seca, ya está, otra vieja menos. Entonces recordé sin pena sus faldas por encima del tobillo, sus saquitos de punto y el barreño gigante en el cuarto de baño con toda la ropa blanca mezclándose con tinte negro y una vieja diciendo, “mueve la ropa que coja bien el luto”. Como si la muerte no fuera triste y hubiera que pintarla de negro para borrar los colores de nuestras flores, las que hablan y las que callan para siempre.