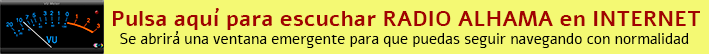Fue a finales de septiembre del pasado año. ¿Lo recuerdan? Yo les invitaba, en mi artículo de presentación, a hacer un alto en el caminar de la vida y “volver la vista atrás”.
Sería un plácido descanso y una serena contemplación del pasado a través de breves artículos, que, como pequeñas ventanas, nos permitirían asomarnos a una época no tan lejana, pero, según el decir de mis hijos, en blanco y negro.
Invitaba yo a esta contemplación a quienes, como yo, fueron protagonistas en los acontecimientos de esta peculiar parcela de nuestra historia. Porque sí, porque nos gusta recordar los viejos tiempos. E invitaba también a quienes os habéis incorporado más tarde al camino de la vida.
Han sido estampas inconexas que retrataban escenas de aquellos ya remotos años. Relatos donde hemos visto penas, alegrías, miedos e ilusiones. Retratos de hombres y mujeres, de niños y jóvenes… ¿Muchos? ¿Pocos? Digamos que los suficientes para aportar mi modesta contribución al recuerdo o al conocimiento de nuestro pasado más reciente y más cercano.
Pero creo que es hora de poner un poco de orden en estos papeles, y en estas ideas, y reflexionar sobre los rasgos que caracterizaron estos años de mi infancia y adolescencia. Iré exponiendo, pues, mi punto de vista al respecto a través de algunos artículos más y estaría encantado de conocer el de ustedes a través de sus comentarios. Por último, y a modo de epílogo, veremos cómo fuimos pasando del “blanco y negro” al color, gracias a eso que llamamos “progreso”.
“Pero, ¿quién tiene lo seis reales?” Así reza el título del relato que encabeza esta serie, el primero que escribí y que dio origen a esta sección; aquel que surgió sin pensar, de pronto, en aquella fresca mañana del mes de junio, cuando los pregones de aquellos meloneros picados entre sí me trasladaron a los lejanos días de mi infancia y despertaron dormidas vivencias.
Y sí, lo de vivir sin dinero no es una retórica forma de hablar; es, o al menos fue, una cruel realidad. No para todo el mundo, por supuesto; ni siquiera para todas las familias de mi pueblo o de los pueblos de estos contornos; pero sí para un gran número de ellas, que podían pasarse meses y meses sin disponer siquiera de esos seis reales con que comprar un kilo de pescado.
Pequeños agricultores que se pasaban el año pidiendo prestado: al panadero, al tendero, al almacenista de abonos… Que recogían en verano su cosecha y todo se les volvía pagar trampas. Y eso, si la cosecha daba para pagarlas, que a veces había que recurrir a los bancos y meterse en nuevas trampas para quitar las viejas; o negociar en la tienda o el molino el aplazamiento del pago para mejor ocasión. Y había que aprovechar temporadas de aceituna o escarda para ganar algunos jornales, dejando a un lado la propia labor, porque, si podía ser, convenía tener en casa algo donde echar mano. Aún recuerdo la cara de satisfacción y la atmósfera de misterio que yo pude vivir cuando, en cierta ocasión, mi madre mostró a mi padre ¡mil pesetas! (en billetes más pequeños) que había podido reunir tras la temporada de la aceituna (y, seguramente, con la ayuda de su costura) y que guardaba, como quien esconde un tesoro, entre las sábanas que ocupaban la parte central del armario ropero.
Jornaleros del campo que cada mañana se reunían en la plaza a la espera de que algún labrador o manigero quisiera contar con ellos para la escarda o la siega. Jornaleros que contaban con sus manos como único recurso de subsistencia. Jornaleros sin seguridad social, sin subsidio de paro, con hijos que tenían que buscar las tameras como fuente de energía, que tenían que abandonar la escuela para convertirse en pintaores, en aceituneros o en porquerillos en algún cortijo. Jornaleros que se sentían afortunados si algún labrador más pudiente los tomaba como mozos a cambio de la comida, un pequeño jornal y un trabajo sin horario.
La escasez de dinero fue, seguramente, la característica más destacable de aquellos años de mi infancia y adolescencia. Como consecuencia, el trabajo infantil, el absentismo escolar, la alimentación poco adecuada, durísimas condiciones de trabajo casi siempre mal pagado… y la emigración. Emigración que transformó nuestros pueblos, emigración que solucionó muchos problemas, pero que también se cobró un alto precio en gran número de familias.
Si tuvimos la suerte de que ningún doloroso acontecimiento ocasionado por estas circunstancias marcase para siempre nuestra vida, hoy podemos volver la vista atrás, asomarnos a las pequeñas ventanas de estos relatos y, sin acritud y sin traumas, incluso con una sonrisa, mostrar a nuestros hijos y nietos que su actual “estado de bienestar” costó un duro esfuerzo a quienes iniciamos la andadura de la vida unos años antes que ellos.